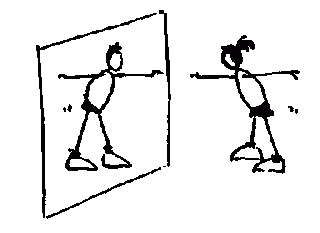Me parto con el espejo que hay a la entrada de uno de los pasillos del hotel. La gente sale ya arregladita de su habitación, como corresponde; pero volverse a colocar el flequillo o darse el último toque frente al espejo del pasillo es inevitable. Porque claro, los colegas tardan en salir y hay que hacer algo. "Y mira que hemos quedado a y diez", y todo eso. Se sientan. Se miran los zapatos. Se levantan y vuelven a retocarse. Ellas se estiran el minijersey y ellos se manosean las puntas de la sesera. Es una buena idea ese espejo ahí, al abrigo de todo. Tranquiliza los nervios de las esperas.
Total, nadie les ve. Tan sólo la cámara de zonas comunes, conectada con recepción y de la que, aunque no está escondida, nadie se acuerda nunca. Pero nadie. Tampoco el "guaperas" que practicaba sus estiramientos y posturitas al amparo de la soledad. Hasta que descubrió al espía. Desde lo alto de la pared, en un rincón, la cámara había sido testigo. De forma inmediata recobró su compostura. La incógnita ahora era saber si alguien habría estado observando hasta ahora al otro lado de los cables. Se dispuso a comprobarlo y se acercó disimuladamente a recepción, para observar al personal, que también había recobrado la compostura.
Como podéis imaginar, no habíamos visto nada.
Ay, qué monde.
Como podéis imaginar, no habíamos visto nada.
Ay, qué monde.